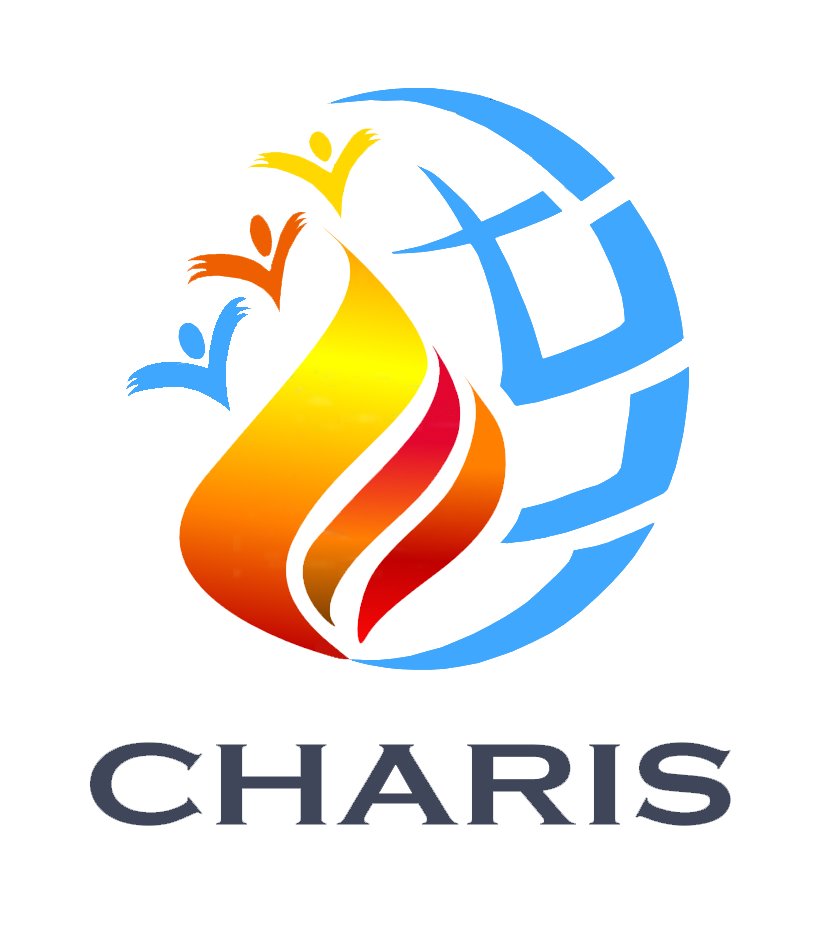Homilía del Viernes Santo 2024
P. Raniero Cantalamessa, O.F.M.Cap.
“Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que YO SOY” (Jn 8,28). Hay un crescendo en comparación con los anteriores «YO SOY» pronunciados por Jesús en el evangelio de Juan. Él ya no dice: “Yo soy esto o aquello: el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida… Él simplemente dice “YO SOY”, sin especificación. Esto da a su afirmación un significado metafísico absoluto. Recuerda intencionadamente las palabras de Éxodo 3,14 e Isaías 43,10-12, en las que Dios mismo proclama su divino “YO SOY”.
La novedad absoluta de esta palabra de Cristo se descubre sólo si prestamos atención a lo que precede a la autoafirmación de Cristo: “Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, entonces sabréis que YO SOY». Como si dijera: Lo que yo soy -y, por tanto, «lo que Dios es»- sólo se sabrá desde la cruz. La expresión «ser levantado», en el Evangelio de Juan, se refiere, como sabemos, al acontecimiento de la cruz.
Estamos ante una inversión total de la idea humana de Dios y, en parte, también de la del Antiguo Testamento. Jesús no vino a retocar y perfeccionar la idea que los hombres tienen de Dios, sino, en cierto sentido, a trastocarla y revelar el verdadero rostro de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo fue el primero en comprender cuando escribe:
Y puesto que, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados —judíos o griegos—, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios (1Cor 1, 21-24).
Entendida desde esta perspectiva, la palabra de Cristo adquiere un significado universal que interpela a quienes la leen, en cualquier época y situación, incluida la nuestra. Esa inversión de la idea de Dios, de hecho, siempre necesita ser renovada. Desafortunadamente, dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, todos todavía cargamos con la idea de Dios que Jesús vino a cambiar. Podemos hablar de un Dios espíritu puro, ser supremo, etcétera. Pero ¿cómo podemos verlo en la aniquilación de su muerte en la cruz?
Dios es omnipotente, por supuesto; pero ¿qué tipo de omnipotencia es la suya? Frente a las criaturas humanas, Dios se encuentra desprovisto de cualquier capacidad, no sólo coercitiva, sino también defensiva. No puede intervenir con autoridad para imponerse a ellos. No puede hacer otra cosa que respetar, hasta el infinito, la libre elección de los hombres. Y así el Padre revela el verdadero rostro de su omnipotencia en su Hijo que se arrodilla ante los discípulos para lavarles los pies; en su Hijo que, reducido a la impotencia más radical en la cruz, continúa amando y perdonando, sin condenar jamás.
La verdadera omnipotencia de Dios es la impotencia total del Calvario. Se necesita poco poder para mostrarse; Pero hace falta mucho para dejarse de lado, para borrarse. ¡Dios es esta ilimitada capacidad de ocultamiento de sí mismo! Exinanivit semetipsum: se aniquiló a sí mismo (Fil 2, 7). A nuestra «voluntad de poder» Dios opuso su impotencia voluntaria.
¡Qué lección para nosotros que, más o menos conscientemente, siempre queremos destellar! ¡Qué lección especialmente para los poderosos de la tierra! Para aquellos entre ellos que no piensan ni remotamente en servir, sino sólo en el poder por el poder; aquellos – dice Jesús en el Evangelio – que «oprimen al pueblo» y, además, «se hacen llamar bienhechores» (cf. Mt 20,25; Lc 22,25).
* * *
¿Pero el triunfo de Cristo en su resurrección no anula esta visión, reafirmando la invencible omnipotencia de Dios? Sí, pero en un sentido muy diferente al que solemos pensar. Muy diferente de los «triunfos» que se celebraban al regreso del emperador de sus campañas victoriosas, recorriendo una calle que aún hoy, en Roma, lleva el nombre de «Via Trionfale».
¡Hubo, por supuesto, un triunfo en el caso de Cristo, y un triunfo definitivo e irreversible! Pero ¿cómo se manifiesta este triunfo? La resurrección ocurre en el misterio, sin testigos. Su muerte – hemos oído en el relato de la Pasión – fue vista por una gran multitud y en ella participaron las más altas autoridades religiosas y políticas. Una vez resucitado, Jesús se aparece sólo a unos pocos discípulos, fuera del foco de atención. Con esto quería decirnos que después de haber sufrido no debemos esperar un triunfo externo, visible, como la gloria terrenal. El triunfo se da en lo invisible y es de orden infinitamente superior porque es eterno. Los mártires de ayer y de hoy son testigos de ello.
El Resucitado se manifiesta a través de sus apariciones, de manera suficiente para dar un fundamento sólido a la fe, a quienes no se niegan a creer a priori; pero no es una revancha que humille a sus oponentes. No aparece entre ellos para demostrarles que están equivocados ni para burlarse de su ira impotente. Cualquier venganza sería incompatible con el amor que Cristo quiso testimoniar a los hombres con su pasión. Se comporta humildemente en la gloria de la resurrección como en la aniquilación del Calvario. La preocupación de Jesús resucitado no es confundir a sus enemigos, sino ir inmediatamente a tranquilizar a sus discípulos desmayados y, antes que ellos, a las mujeres que nunca habían dejado de creer en él.
* * *
En el pasado hablábamos a menudo del «triunfo de la Santa Iglesia». Se rezaba por ello y se recordaban de buena gana sus motivos históricos. ¿Pero qué tipo de triunfo se tenía en mente? Hoy nos damos cuenta de cuán diferente era ese tipo de triunfo del de Jesús. Pero no juzguemos el pasado. Siempre hay el riesgo de ser injustos cuando juzgamos el pasado con la mentalidad del presente.
Más bien, acojamos la invitación que Jesús dirige al mundo desde lo alto de su cruz: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). ¡Parecería casi una ironía, una burla! Aquel que no tiene una piedra sobre la que apoyar su cabeza, aquel que ha sido rechazado por los suyos, condenado a muerte, aquel «ante quien uno se cubre el rostro para no ver» (cf. Is 53,3), se dirige toda la humanidad, de todos los lugares y de todos los tiempos, y dice “¡Venid a mí todos y yo os aliviaré!”
Venid vosotros ancianos, enfermos y solos, vosotros que el mundo deja morir en la pobreza, el hambre, bajo las bombas o en el mar, vosotros que por vuestra fe en mí, o por vuestra lucha por la libertad, languidecéis en una celda de prisión, venid mujeres víctimas de la violencia. En definitiva, todos, sin excluir a nadie: ¡Venid a mí y os daré un refrigerio! ¿No he prometido tal vez solemnemente: «Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí» (Jn 12,32)?
“¿Pero qué alivio puedes darnos, oh hombre de la cruz, más abandonado y cansado que aquellos a quienes quieres consolar?” “¡Venid a mí, porque YO SOY! ¡Yo soy Dios! He renunciado a vuestra idea de omnipotencia, pero mantengo intacta mi omnipotencia que es la omnipotencia del amor. Está escrito: «Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.» (1 Cor 1,25). Puedo dar refrigerio, incluso sin quitar la fatiga y el cansancio en este mundo. ¡Pregúntale a los que lo han experimentado!
Sí, oh Señor crucificado, con el corazón lleno de gratitud, en el día que conmemoramos tu pasión y muerte, proclamamos en voz alta con tu apóstol Pablo:
¿Quién nos separará del amor de Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? […]. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor (Rom 8, 35-39).